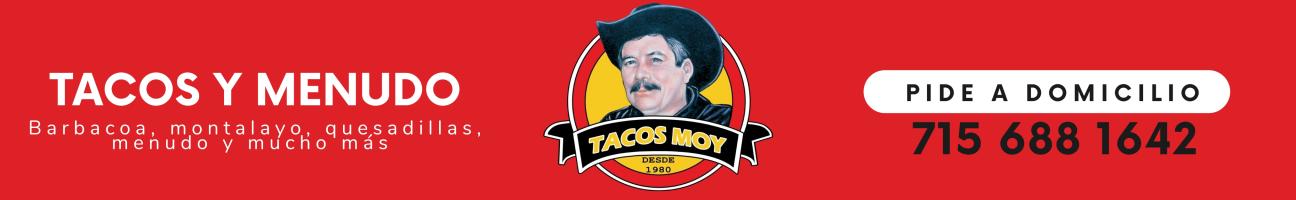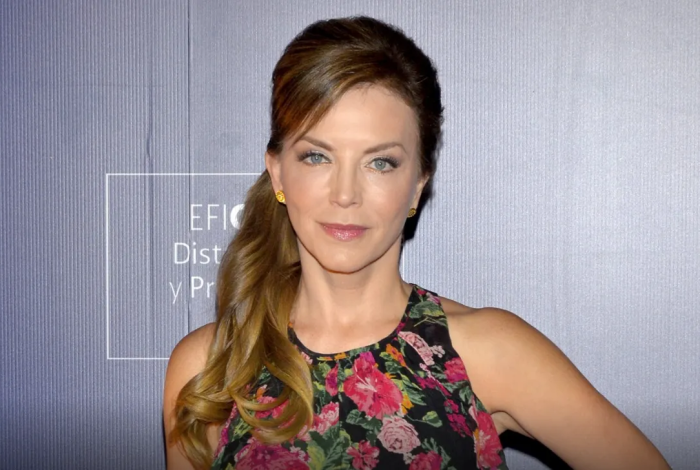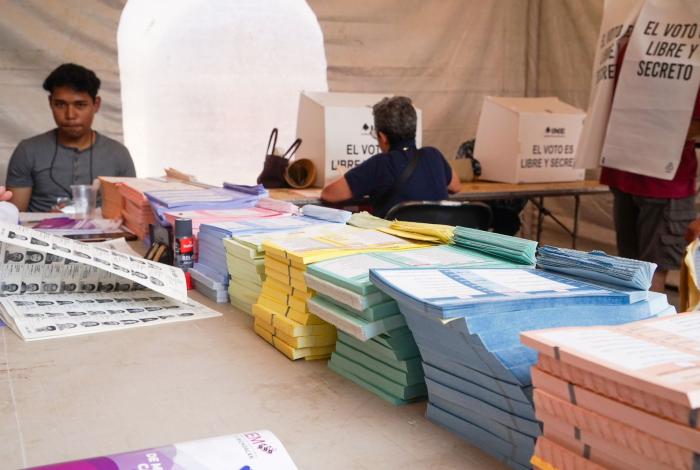El mar Caribe era nuestro Mediterráneo en contrapunto histórico con la hegemonía cultural anglosajona…
En su ya clásico “El libro de la salsa. Crónica de la música del Caribe urbano”, César Miguel Rondón describe la tendencia creciente de la música cubana en los barrios latinos de Nueva York -el mambo, el son, la charanga, entre muchos otros- en los años cincuenta, la apropiación evocativa de estas músicas por la “euforia neoyorquina” entre 1960 y 1963, así como el surgimiento de “nuevas sonoridades” que darían lugar posteriormente a la propuesta magistral y popular de la salsa. Una época que inicia con la Gran Pachanga escenificada en el Palladium y que culminó en la amarga desaceleración de la Fania Records ante el embate de la salsa romántica y el merengue, esto ya en los años ochenta.
Yo no sabía que este oleaje de trompetas, timbales, pianos, contrabajos, voces y letras que se tarareaban en los labios de la gran urbe de la Ciudad de México, en los albores de su era post-apocalíptica, era precisamente este otro momento histórico de la extensión cultural del Caribe en las urbes latinoamericanas en los años ochenta del siglo XX.
Mis padres habían escuchado con fervor y bailaron en los salones de baile defeños de la todavía capital diamantina, en las décadas del cincuenta y del sesenta, a Pérez Prado, Benny Moré, Mariano Merceron, a la Sonora Matancera, al Trío Matamoros… El Caribe era, en su definición de larga duración y en palabras de Antonio García de León, “el mar de los deseos” cuya espuma también llegaba a ciudades como el entonces Distrito Federal y Nueva York. El mar Caribe era nuestro Mediterráneo en contrapunto histórico con la hegemonía cultural anglosajona y que, con su oleaje de canciones, de instrumentos y voces, producía una acumulación de deseos formalizados en la música y que se expresaban en invenciones como el mambo y la misma salsa: “se ven las caras, pero nunca el corazón”.