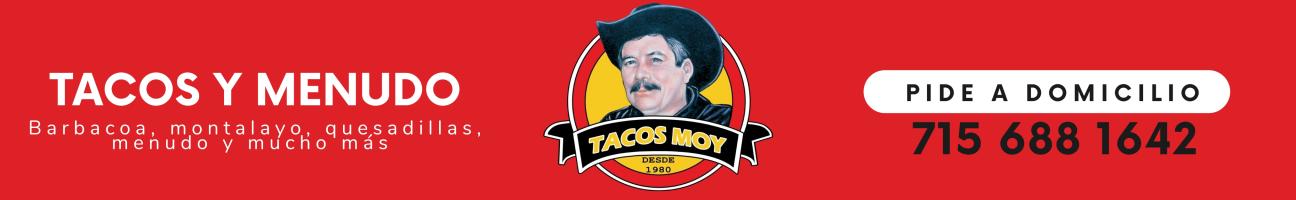Hoy, en cuanto me siento en la terraza, empieza a caer una llovizna ligera. Desconozco la razón, pero siento ganas de llorar
Saúl Juárez
El hotel se hizo viejo como un humano.
Igual que a mí, le duele todo: los mosaicos del piso están rotos y las manchas de humedad decoran las paredes. No falta alguna cucaracha en el baño. Aún así, acudo tanto como puedo, aunque ahora lo hago solo, pues mi esposa murió diez meses atrás.
Paso la mayor parte del tiempo en esta terraza techada con sillones cómodos. Desde aquí veo a placer los jardines del hotel convertidos en una espesura selvática de árboles colosales, plantas y flores que me regalan una sensación balsámica.
En tiempos mejores, aquí engendramos a nuestro hijo y, muchos años después, en la alberca en forma de pato aprendieron a nadar las dos nietas.
Yo digo que mirar es un oficio propio de los viejos. Así que a veces veo caer la lluvia en ráfagas de norte a sur, en ocasiones es tan vertical como un edificio, ciertas tardes no pasa de un chubasco.
A mi esposa le gustaba contemplar la existencia desde esta terraza. Mirar el agua siempre trae algo de vida. Ciertos marineros retirados van a la playa a ver el mar como si no lo conocieran.
Hoy, en cuanto me siento en la terraza, empieza a caer una llovizna ligera. Desconozco la razón, pero siento ganas de llorar. Algo susurra la muerte detrás de una higuera torcida.
Al anochecer, me acuesto en la cama ruinosa y pronto me duermo. Despierto en la madrugada sin saber en dónde estoy. Es mi departamento, voy a la ventana, veo las luces de la ciudad y una cortina de lluvia que parece neblina.
Mejor regreso a la cama preguntándome en dónde amaneceré mañana. Lo cierto es que, a mi edad, llueve en todos lados. Quizá el hotel lo inventamos mi esposa y yo para vivir un poco más.