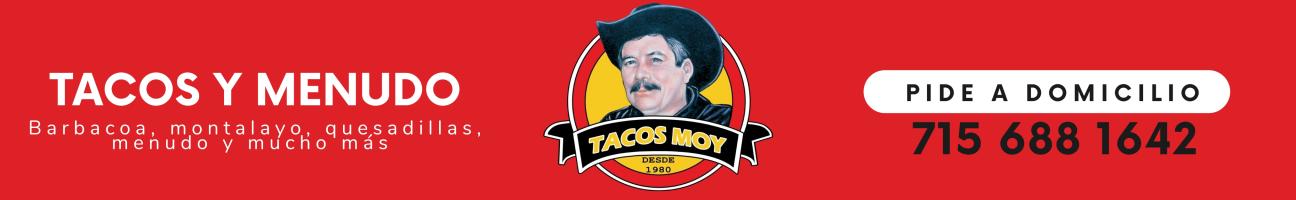Información, fotos y video: Félix Madrigal/ACG
Mientras la ciudad celebraba Halloween y se preparaba para recibir a sus muertos, el Mercado Nicolás Bravo —conocido también como el Santo Niño— abrió sus puertas al misterio. Bajo una luz mortecina, los pasillos se convirtieron en venas de oscuridad por donde corrieron historias que parecían despertar tras años de silencio.
El recorrido comenzó como un evento institucional, pero pronto se transformó en un rito de advertencia. “Si la van a escuchar, será bajo su propio riesgo”, murmuró el narrador antes de que las sombras tomaran forma.
Primero surgió la historia del velador perdido, un hombre que juraba ver a un “flaco alto” merodeando los pasillos cuando todos dormían. Lo encontraron sangrando en su oficina; las cámaras mostraron una esfera de luz entrando y saliendo sin explicación. Desde entonces, los guardias hablan de pasos en el sótano y de un gato blanco con ojos de abismo que los observa desde la penumbra.
Luego vino la maldición del albañil Evaristo López, enterrado vivo entre el cemento del propio mercado. Su cuerpo, dicen, tiñó de rojo las paredes. Su alma corre entre los cimientos llorando de rabia, haciendo que el concreto “sude” como si aún respirara.
Y en el último tramo, el aire se volvió denso: la historia de la Santa, dueña de un prostíbulo que ardió en los años cuarenta. Murió entre las llamas y los gritos de sus víctimas, pero cada Día de Muertos regresa. Algunos juran escucharla llorar desde el subsuelo, otros sienten el calor de su fuego cuando pasan junto a los antiguos muros del mercado.
Al final del recorrido, el narrador bajó la voz. “Aquí nada está muerto del todo”, dijo. Y tenía razón: en el Nicolás Bravo, las paredes respiran, las sombras se mueven y las historias no descansan. Solo esperan la próxima noche en que alguien vuelva a invocarlas.
Porque en este mercado, cuando la ciudad duerme, la muerte hace sus compras en silencio.