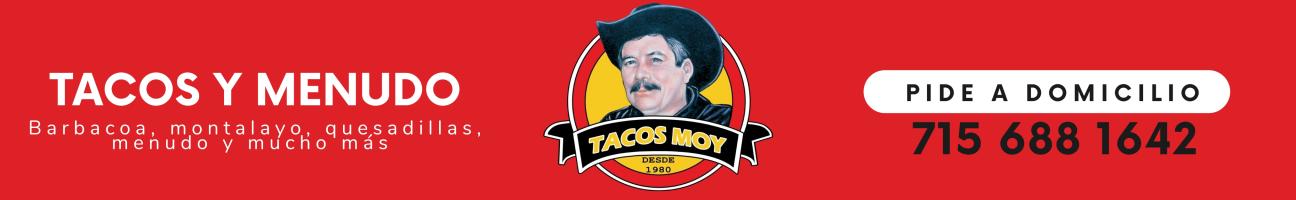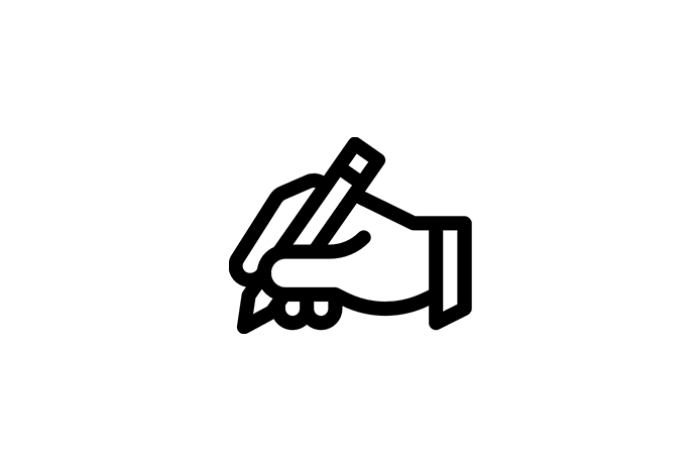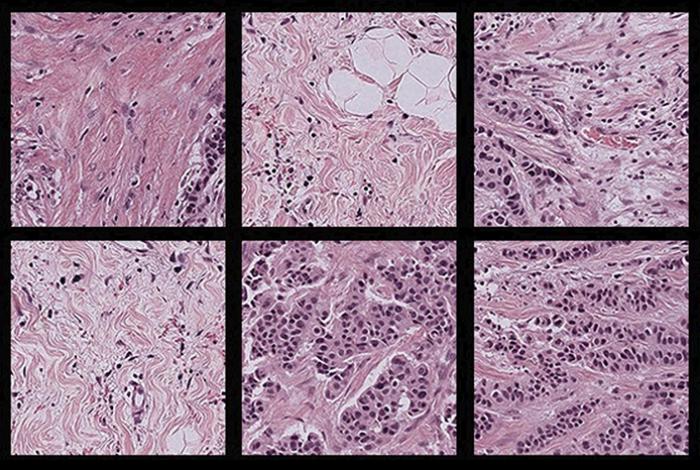Estuve en un aeropuerto mexicano. Había -no exagero-, miles de personas. Era un caos organizado. Niños, jóvenes, personas con años encima, padres, madres, solteros, viudos, divorciados, quedados y hasta personas normales
Estuve en un aeropuerto mexicano. Había -no exagero-, miles de personas. Era un caos organizado. Niños, jóvenes, personas con años encima, padres, madres, solteros, viudos, divorciados, quedados y hasta personas normales.
Me puse a pensar. Mi madre nació en Oaxaca y emigró a la Ciudad de México, de niña. Mi padre, nació en Cuernavaca y se expatrió al Distrito Federal, de niño también.
Luego, me tocó a mí; casado, decidí emigrar a Morelia, con mi esposa e hijos.
Uno de ellos, decidió estudiar para piloto aviador; resultado, cambió, cambió y cambio no sé cuantas veces, para llegar a residir en otra ciudad de México. Y no es difícil que vuelva a mudar de aires más adelante.
Otro hijo, también se aloja -por ahora y desde hace 12 años-, en esa misma ciudad, pero probablemente conmute a otra parte.
Una tercera hija, reside en el extranjero desde hace un par de años.
En resumen, de 9 miembros de mi familia, todos hemos sido nómadas a lo largo de los años.
Prefiero hablar de nomadismo que, de migración, por la historia de la Humanidad. En una primera búsqueda de bases de datos del Psicoanálisis, encontré 29 trabajos publicados. Allí se habla de riesgos -uno puede morir por alimañas que lo ataquen o por lugareños que se vivan amenazados.
Se habla de Interculturalidad, es decir el encuentro de culturas disímiles y con otros lenguajes y costumbres.
De multivocidad, o sea que un solo vocablo en el mismo lenguaje, signifique diferentes cosas en dos lugares diversos.
De los duelos, imposibles de ignorar cuando uno abandona su territorio familiar y se desprende de casa, amigos, rituales.
También se trata de la colonización, como la que hicieron europeos, asiáticos y otros, imponiendo al mismo tiempo, su cultura.
Y lo contrario, de la descolonización, esto es, la reivindicación de lo propio, frente a lo que ha venido de fuera.
Del mundo “líquido”, en el que todo cambia, como el agua, de lugar, de forma y de continuidad, como las parejas que duran un instante.
De soledad acompañada (por internet y las redes), que se aprecia cuando una familia, unos amigos comen juntos, pero sin una verdadera convivencia y comunicación.
Del tiempo contemporáneo (cada día más acelerado), en el que no solo tiempo es dinero, sino que cada minuto vale más que el anterior.
De la función simbólica en la transmodernidad, o sea de cómo, en el mundo actual, las cosas, las personas y las instituciones son violentadas por nuevos estilos de vida y jerarquía de valores no compartidos.
De la complejidad en la individuación, donde cada persona tiene que encontrar su ser único en el mundo, sin perder su pertenencia a una sociedad, una familia, un grupo.
De la vocación del exilio, en la que -algunas personas-, eligen salir de su lugar de origen, por no caber en él, para buscar otros lugares.
De la paranoia contra el “otro”, por el solo hecho de ser diferente en grupo étnico, edad, preferencias sexuales, religiosas o políticas.
Una verdadera polisemia (múltiples sentidos), para un fenómeno que tiene miles de años de antigüedad. Y a pesar de ello, no hemos sabido, podido o querido resolver.
En otra búsqueda de artículos y libros sobre nomadismo, pude darme cuenta de que hay unos 80,000 trabajos publicados sobre el tema. Por supuesto que tanto los enfoques, como sus interpretaciones, son igualmente multifacéticos.
Adoptemos un punto de vista psicoanalítico para acercarnos a descifrar ¿por qué hay nómadas?
Dicen Butler y Steinwascher (2022): “La movilidad de las personas alrededor del mundo no es nada nuevo y trae consigo diferentes impactos en las relaciones interpersonales.”
En efecto, tanto las glaciaciones, como la necesidad de encontrar medios menos inhóspitos, movió a miles de personas del África y otras regiones de Asia, a buscar originalmente zonas de Europa y de América, para poder sobrevivir.
Esas mismas condiciones difíciles -hoy-, impulsan a millones de personas en casi todo el mundo a la temible migración. Uno no ignora que los caminos pueden ser llenos de dificultades y, sin embargo, se desplaza.
Otro idioma, otras costumbres, otras fuentes de alimento, son verdaderos desafíos. Y la actitud que prevalece, es enfrentarlos.
Los Autores citados se preguntan: “¿qué diálogos pueden entablar quienes traen nuevas ideas de sus viajes con los guardianes de las tradiciones en sus comunidades? ¿Es posible mantener la imagen de un mundo plural y globalizado?”
En efecto, los diálogos posibles (casi siempre con barreras de lenguaje), encuentran a los aborígenes de un terruño -que se precian de ser dueños-, con extraños que manejan otros símbolos no necesariamente semejantes: se mueven diferente, comen otras cosas, sus vínculos familiares y sociales tienen otros códigos. ¿Cómo acercarse unos a otros sin lastimarse o amenazar?
Ellos refieren “Los dos grandes modos de vida que se desarrollaron -nomadismo y sedentarismo- y cómo las diferencias generaron conflictos y discriminaciones.”
Por último, se reflexiona sobre la posibilidad de crear espacios para vivir nuestros encuentros interculturales con reciprocidad y generosidad dentro del ritual de hospitalidad de «dar y recibir». Esta, parecería una forma de tramitar los conflictos entre quienes se mueven y quienes reciben al extranjero. Pero parece necesario hablar más de esto.
Continuará
Son muchos temas y puede no ser claro lo escrito, pero se piensa que vale la pena pensarlo y platicarlo ¿no lo cree?