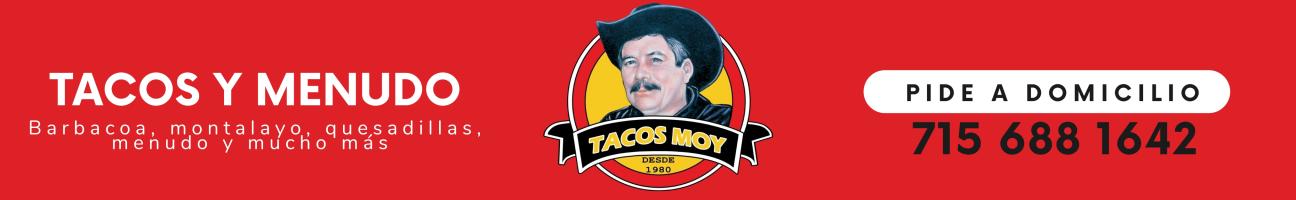Cómo el cerebro aprende a cerrar y a sostener lo que importa
La semana pasada hablábamos de algo incómodo pero frecuente: la idea de que romper hábitos durante ciertas temporadas no tiene consecuencias reales, porque —supuestamente— todo puede retomarse después, casi de manera automática. Diciembre suele operar bajo esa lógica. Se aflojan rutinas, se alteran horarios y se pospone el orden con la promesa tácita de recuperarlo más adelante. El problema no es la flexibilidad, sino la creencia de que el cerebro funciona como un interruptor que se apaga y se enciende a voluntad.
Y, en este contexto de fin de año, vuelve a aparecer con fuerza un discurso conocido: todo es posible si te enfocas, el año nuevo es una hoja en blanco, si lo deseas lo suficiente, lo lograrás. El famoso “You can do it”. El problema no es el optimismo, sino la simplificación. La neurociencia del comportamiento plantea algo menos inspirador, pero mucho más útil: el cerebro no cambia por deseo, cambia por dirección.
Uno de los sistemas clave para entender esto es el Sistema Reticular Activador Ascendente. Se trata de una red neuronal encargada de filtrar la enorme cantidad de estímulos que recibimos a cada segundo. El cerebro no puede procesarlo todo, así que decide —de manera automática— qué es relevante y qué no. Este sistema no crea oportunidades ni “atrae” eventos, pero sí determina qué información logra atravesar el filtro de la conciencia.
Por eso ocurre un fenómeno ampliamente documentado: cuando una persona define con claridad algo que considera importante, empieza a detectarlo con mayor facilidad en su entorno. No es que eso aparezca de pronto; es que el cerebro lo clasifica como prioritario. El filtro cambia. Aquí es donde el discurso motivacional suele fallar. Visualizar sin definir no reorganiza la atención. Afirmar sin coherencia no modifica prioridades. El cerebro responde a señales claras, repetidas y congruentes entre pensamiento y conducta, no a frases inspiracionales aisladas.
Esto resulta especialmente relevante cuando se piensa el cierre del año no como una idea abstracta, sino como un acto concreto. Hoy, 31 de diciembre, no es necesariamente el día para ordenar, planear o resolver. Es el día para cerrar. Para detenerse frente a lo que fue, reconocer lo que se sostuvo, lo que se rompió y lo que ya no tiene sentido arrastrar. El cerebro necesita ese gesto de conclusión tanto como necesita estructura.
Los rituales de cierre existen porque cumplen una función cognitiva: ayudan a marcar límites, a dar por terminado un ciclo y a liberar carga mental. El cierre de 2025 no es solo el fin de un año, sino la clausura de una etapa más larga de aprendizajes, esfuerzos y desgaste acumulado. Sin ese cierre, el cerebro no ordena; arrastra.
Hay una escena célebre que lo ilustra bien en una de mis peliculas favoritas. Cuando todo parece hecho pedazos y a cualquier persona le urgiría un plan inmediato para recomponerlo, Scarlett O’Hara, la protagonista, decide algo distinto: hoy no pensaré en eso, dice. No porque niegue el caos, sino porque entiende que antes de reconstruir hay que respirar el derrumbe. Ese gesto no es evasión; es inteligencia. El orden necesita espacio para emerger.
Desde la neurociencia del comportamiento sabemos que el cambio sostenido no comienza acumulando buenos deseos, sino reduciendo ruido. El sistema que regula la atención no se activa solo con metas futuras, sino con decisiones presentes: qué cierro, qué dejo, qué ya no merece energía mental. Sin ese acto de depuración, cualquier intento de enfoque queda diluido.
Por eso hoy, más que visualizar lo nuevo, conviene clarificar lo que termina. Pensar, escribir o meditar no como actos de manifestación, sino como ejercicios de cierre. No para llenar el futuro de intenciones, sino para vaciarlo de cargas innecesarias. El cerebro trabaja mejor cuando el campo atencional está limpio.
Mañana, 1 de enero, es otra cosa. Ahí sí tiene sentido visualizar, planear, hacer listas, plantear metas y construir un tablero de propósitos. No porque el año sea mágico, sino porque el cierre ya ocurrió. Porque ahora hay espacio. Porque las metas dejan de ser aspiraciones vagas y se convierten en direcciones posibles.
Desde esta perspectiva, los propósitos no son ingenuos ni inútiles. Lo que los vuelve frágiles es pretender construirlos sin haber cerrado nada antes. Visualizar funciona cuando se apoya en coherencia, no cuando intenta tapar el ruido. El cerebro no se reorganiza por entusiasmo, sino por claridad.
Tal vez el verdadero gesto de madurez no sea empezar con euforia, sino cerrar con conciencia. Porque aquello que no se cierra ocupa espacio mental. Y sin espacio, no hay foco. Solo después de ese cierre, el inicio deja de ser una promesa y empieza a tener drección.