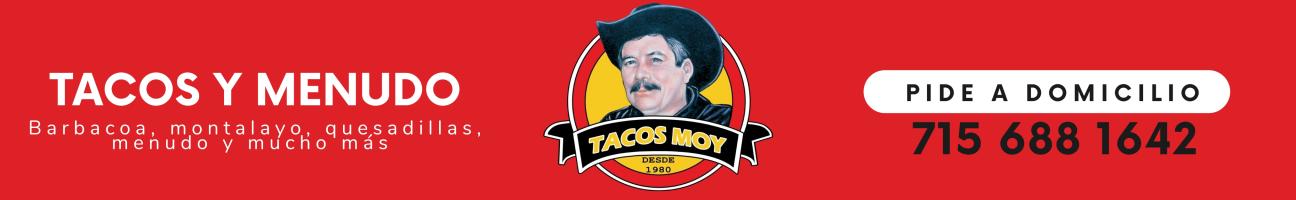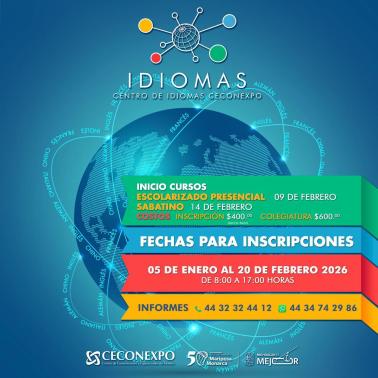Artemio Cruz se coloca ante sí mismo y simula una reflexión a distancia sobre su propia historia.
Gustavo Ogarrio
“La muerte de Artemio Cruz”, del escritor mexicano Carlos Fuentes, es quizás una de las novelas de mayor densidad histórica en la literatura mexicana del siglo XX, articulada bajo una forma de relatar que en su momento rompió con los narradores lineales del realismo social o de la novela de la Revolución. Ex-revolucionario que combatió a Villa, que se transformó en un empresario emergente y en un entusiasta promotor de otra traumática modernización de la política y la cultura mexicana, que se llevó a cabo en nombre de los ideales de los “vencedores” de la Revolución de 1910, Artemio Cruz agoniza y el umbral de la muerte lo coloca ante el flujo de su conciencia, que es fragmentada en los tres tiempos verbales del singular para ampliar su unidad y evocar su memoria.
Un Yo agonizante que realiza un fragmentado –y por momentos caótico– examen de conciencia y que al mismo tiempo percibe la temporalidad doméstica de su muerte y los detalles agónicos de su propia vida; un Tú que es un monólogo autorreflexivo antes que una narración en segunda persona, en donde el flujo narrativo de la agonía de Artemio Cruz se desdobla y produce también un efecto de memoria en el personaje: Artemio Cruz se coloca ante sí mismo y simula una reflexión a distancia sobre su propia historia; y finalmente un Él, que es un narrador en tercera persona más bien estable, hasta cierto punto tradicional y que proporciona a la novela su flujo histórico temporal y cierta linealidad cronológica, los doce momentos que simbolizan la vida de Artemio Cruz.
Relato novelesco de la historia de México: mito, temporalidad ambigua y al mismo tiempo una política narrativa de la memoria. La agonía de Artemio Cruz sirve para relatar la historia de una turbulencia histórica, la transformación de un ideal revolucionario, ya paradójicamente institucionalizado, en pesadilla.